Pocos en el Distrito federal habrán estado fuera del alcance del pequeño escándalo ocasionado, en la versión que se coreó, por las fotografías de las burguesitas rubias mexicanas en sus mansiones (con decoraciones excesivas, rodeadas de bestias taxidermizadas, murales y estatuas magnas de ecléctico barroquismo, y cientos de peluches) que han sido expuestas en varios sitios en México y el extranjero. Cada capilla tiene los cismas que se merece y éste es el nuestro del 2002. Entrémosle.
Lo que llama fuertemente la atención en la reacción del colectivo bienpensante de la crítica cultural mexicana ante dichas fotografías, que se reúnen ahora en el libro Ricas y famosas, de Daniela Rossell, es su homogeneidad. La decisión clara y consistente de todos los críticos de alejarse del tema, la forma y la estética de las fotos como de un clavo ardiente. Nada, pero nada de lo que ahí se ve tiene que ver conmigo, dicen a coro los diversos críticos. Desde aquel que en Proceso sentencia: “autorretrato de la decadencia”, hasta, en el otro extremo, el que en Radio UNAM se hace el gracioso declarando que los personajes de Daniela nos muestran la “iridiscencia multicolor de la modernidad mexicana” y concluye que, contra los berrinches de la izquierda nostálgica, este tipo de arte, sensual y candoroso, tendría que ser el “nuevo arte oficial”. Los extremos de la denuncia escandalizada y la ironía facilona, y las gradaciones que hubo entre ellos, comparten dosis fuertes de fingimiento y falsa buena conciencia. Quizás entonces una virtud capital de este trabajo ha sido dejar eso al descubierto: los críticos culturales mexicanos conciben su tarea como pasada por lentes(como la de una astrónoma o un microbiólogo), y ante las fotografías de Rossell sólo se sienten cómodos imaginando que, debido al trabajo neutralizador de la artista, no son tocados por lo que en ellas acaece; que aquéllo pertenece a un mundo paralelo sin nexos causales con el que habitan. Es curioso que la descripción justa (y aceptada por casi todos) que hace Juan Villoro del trabajo de Rossell como una antropología fotográfica llena de hallazgos etnológicos cargados de un gran poder narrativo vaya acompañada, en casi todos los comentaristas, por un distanciamiento casi de nariz tapada de lo que, entre muchas linduras, llaman “apoteosis del mal gusto”, “pesadilla congelada”, “declaración de bienes”, “chicas Barbies reducidas a mercancía cara o decoración barata” y, en el vector ético, “escarnio brutal” desde “una isla moralmente inaceptable”.

Quizás el instinto de poner esa distancia estética y moral derive de asumir la antropología y la etnología como el indigenismo y el National Geographic nos las presentan: ventanas asépticas a la otredad y sus rarezas. Sólo que ahora en vez de ver el raro y desubicado mundo de los primitivos Rossell les muestra y cuenta el raro y desubicado mundo de las filthy rich cows. Tal vez sea un indicador de cómo muchos críticos se han acostumbrado a entender el trabajo de tanto fotógrafo que desde hace décadas se ha dedicado a llenar sus superficies con los rasgos de la miseria, del abandono, de la vida en los márgenes urbanos y campesinos de nuestro país; de lejitos. De modo que cuando alguien, como Rossell, dirige ingeniosamente la lente hacia el otro extremo de la sociedad su instinto es aplicar la misma receta. Después de varias décadas en las que el pensamiento antropológico ha problematizado esa distancia ascética, “objetiva”, colonial, y en las que ese desvinculamiento de la narrativa y el espacio de vida propios de los de las comunidades miradas y confrontadas se han revelado como insostenibles, uno esperaría un poco más de malicia de nuestros críticos, un poco menos de pureza y superioridad moral autocomplaciente.

La primera injusticia es no mirar las fotografías de Daniela Rossell como una propuesta desde el arte. Un arte vivo, hojaldrado y polimórfico, abigarrado y coqueto en sus invitaciones a la interpretación delicuescente; honesto y juguetón, travieso y perverso... Y sí, claramente antropológico, pero sólo si entendemos ese adjetivo como una invitación a estar en el juego, a ver qué significa para nosotros, en nosotros lo que esas imágenes, nada obvias ni transparentes, intentan acomodar. Sólo si aceptamos la incitación a no ver aquéllo a través de una vitrina, sino a reconocer lo que de espejo tienen esas cristalizaciones. Sólo si nos reconocemos como integrantes de la compleja red social de la que esos despliegues son un grumo, un síntoma, un cascabel, una alegoría carnavalesca.

¿Qué hizo Rossell en esta serie de fotos? Recorrió a sus anchas (se ha insistido con razón en que estaba en su lugar natural) los ámbitos de los remansos donde un sector de mexicanos riquísimos han dejado crecer, encarnarse, cristalizar, sus deseos coleccionistas, su libido posesiva, su fetichismo, y los documentó con encuadres y sesgos inquietantes y provocadores. Pero más importantemente, como también se ha dicho, consiguió seducir a los habitantes (la mayoría femenina) de esos espacios para que aparecieran representándose a sí mismos, jugando e ironizando con sus desmesuras. Hace falta un resentimiento muy acendrado (algún crítico lo reconoce caballerosamente) para caer como autómata en la condena inmediata y no ver en esas representaciones un guiño que la fotógrafa nos hace hacia el autoconocimiento y, si me empujan tantito, el sicoanálisis colectivo.

Daniela Rossell incluye dos declaraciones complementarias al inicio y al final de su libro, que nos dan las claves de un posible desciframiento. Los sujetos son reales y se representan a sí mismos, y “aquel que muere con más juguetes es el ganador”. Los sujetos son reales y juegan un juego cuyas reglas todos en México entendemos: la seducción del exceso, del destello, del coleccionismo ecléctico. La simbología perversa del poder encarnada en regalos y posesión de espacio. El erotismo de la cabellera teñida de rubio y el aniñamiento bobo. La textura artera del maquillaje en capas. Contra lo que alguno escribió, esas visiones sí se aparecen en los Vips... y en los aeropuertos (uno puede saber cuándo aterrizó un avión de México por los copetes soflamados y la densidad del rímel), en las oficinas y en el metro, y en mi casa y en la tuya. Y aquí hablo tanto del gusto para arreglarse como del que elige la decoración. La estética que en algunos de los ámbitos capturados por Rossell es llevada a su cima no es otra que la que marca y demarca muchas elecciones decorativas entre nosotros. Por más que unos cuantos nos adjudiquemos otro “buen gusto” tenemos que reconocer que la cultura visual de este país es muy otra. El templo churrigueresco, el altar de muertos, la sala de museo de la abuela, el taxi del tío, el aparador de la pastelería, dialogan, resuenan, riman con lo que los ricos no europeizados hacen en sus casas. Hay más ahí que una eclosión desfachatada del mal gusto. No sólo el potentado priísta, también el bodeguero de la merced y el banquero poblano y el ganadero tabasqueño tendrán, con alta probabilidad, espacios interiores en sus mansiones, análogos a los explorados por Rossell. Esto lo indica en varias ocasiones la misma artista al salirse del tema central de su obra y encontrar imágenes que se acomodan naturalmente en ésta. Daniela Rossell nos ha hecho a todos un gran servicio al reconocer el valor de documentar la desconcertante, irritante, profusa forma que adopta nuestro imaginario visual y corporal cuando no tiene límites.

La dimensión ética fue muy explotada por los críticos locales y los curadores neoyorquinos. Es insultante que en un país como México se pueda tener tanto dinero (y peor si se tiene tan mal gusto). Sí, de acuerdo, pero otra vez: ¿qué ganamos alejándonos del asunto y localizándolo asépticamente allá, del otro lado? Está claro, los jefazos del PRI son de lo peor, al igual sus compinches los banqueros, ¿y? Creo que en el contrato social (si existe tal cosa) que impera entre los mexicanos no se dice que a quienes les toca en fortuna ser ricos deban moderarse en aras de una eliminación de la pobreza, o una mejor repartición de lo que hay. No me gusta que así sea pero todo lo que vivo apunta hacia ahí. La ética del mochaorejas (sólo yo y mis familiares contamos) es la misma de la del líder sindical y la del empresario y la del conductor de microbuses. Su estricta aplicación lleva a los palacetes de los Salinas y al robo hormiga en la secretaría de salud. Aunque hay que guardar las proporciones, no se gana mucho con los golpes de pecho acusatorios si no echamos a andar, aquí, de este lado del (inexistente) cristal, el juego de vernos como parte del tejemaneje. Si lo hacemos con la ironía, la agudeza, el buen humor, la travesura, la cachondería, con la que Daniela Rossell invita a hacerlo, quizás hasta entendamos un poco más rápido por qué somos como somos, y cómo cambiar si queremos.
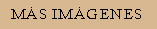
Carlos López Beltrán, "El espejo negado de Ricas y famosas", Fractal 23, octubre-diciembre, 2001, Año VI, Volumen VI, pp. 149-153.