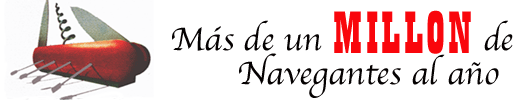Estoy en los calabozos de un cuartel del Ejército. Debajo de los calabozos está la sala de tortura. Somos siete presos, y excepcionalmente nueve o diez, cuando ponen a alguno de plantón en el corredor, que luego se llevan, y volvemos a ser siete. Siempre hombres, nunca una mujer. En otro sitio en este mismo cuartel hay un grupo de, se dice, unos sesenta o setenta presos. Allí están mezclados hombres y mujeres. Sabemos que también hay presos en todos los cuarteles del país, en Jefatura de Policía de Montevideo y quizá hasta en las comisarías. También sabemos que algunos han muerto en la tortura. Es el 27 de mayo de 1972 y ya somos cientos. En los próximos años serán decenas de miles de torturados. Los torturadores serán ¿cuántos?
Todo el mundo se hace una idea sobre la tortura. Es claro que si uno sabe que puede ser detenido, en el momento de caer ya ha pensado en eso. Pero nadie podrá jamás hacerse una idea sobre los detalles. Los detalles tienen que ver con un conocimiento íntimo, relacionado con el cuerpo, no con el cuerpo humano en general, sino con el propio. La tortura se parece a una enfermedad: no duele a todos por igual y sólo el que la ha padecido sabe qué se siente.
La tortura, ¿serán golpes, picana eléctrica, empalamiento? En las últimas semanas, antes de llegar aquí, la represión en Montevideo estaba en el aire, se podía tocar. Ejército, Armada, Fuerza Aérea, patrullando día y noche, armados, amenazantes, temerosos. Calles cerradas, controles a toda hora. Ambiente tenso, violento, mucha violencia. Se lo puede leer en la prensa, escuchar en la radio. Entre abril y mayo ha habido cerca de veinte muertos. Es imposible no pensar que en algún momento uno va a ser detenido, y torturado. Es imposible no pensar en cómo hacer para soportar la tortura.
No importa todo lo que uno sepa, lo que haya escuchado, lo que haya leído sobre la tortura. La experiencia en el tormento es diferente a todo lo que uno supuso, y es única para cada uno.
Lo mejor, había pensado antes de ser detenido, es hacerse reventar. Aguantar hasta no poder más, y entonces no podrán torturar un cuerpo inerte. Pero hay una ventaja a mi favor en la que no he pensado: tengo veintitrés años, soy sano, mi corazón funciona bien. Luego, en la tortura, voy a pensar que mi edad y mi buena salud son una desventaja. Si el corazón me fallara en medio de la tortura, me moriría y allí se terminaría todo. Pero el corazón no me falla, funciona como el de un hombre joven, fuerte, que ha hecho deporte toda su vida.
En la tortura uno prefiere morir, acaba por pedirle al verdugo que lo mate. El verdugo responde:
"Eso es lo que quisieras, que te matemos. Pero no lo vamos a hacer."
La muerte en la tortura no fue buscada por los torturadores, sino que no hicieron nada para evitarla. No hicieron nada de lo que podían haber hecho. Mataron a quienes quisieron, de un balazo, o lo tiraron al río, o lo tiraron desde una azotea. La forma no importa, los mataron porque decidieron matarlos. Pero la muerte en la tortura no fue planeada. Eso no les quita responsabilidad, ni disminuye su culpa. Siempre tuvieron a mano un cuerpo de médicos que les decía hasta dónde se podía llegar, cuándo había que parar y dejar descansar al detenido. Pero el torturador no consulta al médico antes de empezar su trabajo. Tampoco pregunta al detenido si tiene "contraindicada" la tortura. No está en la deontología del oficio. La muerte en la tortura no ocurre por casualidad, sino por brutalidad, y desidia, del torturador, de sus jefes, de los médicos. Los médicos militares no se forman en los cuarteles, se forman en la universidad. Uno podría preguntarse cómo la misma universidad que forma a los médicos que mueren en la tortura, forma a los que ayudan a torturar.
La noche es caótica y ruidosa. La tortura comienza alrededor de las diez o las once, rara vez se tortura durante el día. Durante la noche se oyen los gritos de hombres, mujeres, el ladrido de los perros que los militares azuzan contra los torturados para amedrentarlos. Los oficiales también gritan, amenazan, insultan. Después de un tiempo en los calabozos uno puede dormir aun con los gritos desesperados de los torturados. En la sala de tortura hay olor a humedad, a tabaco. Como lugar de trabajo es inhóspito e insalubre. Hay un tanque de doscientos litros, de metal, cortado por la mitad, con agua. El preso, o la presa, entra a la sala, conducido de malos modos, a los empujones, a los golpes. Todavía no empezó la tortura, se trata sólo de atemorizar. Es "el ablandamiento". Hay un torturador malo y otro bueno. El bueno advierte al detenido que a él no le gusta torturar, pero que su compañero es un hombre muy duro, de pocas palabras, violento, capaz de lo peor. Para demostrarlo, el malo se hace oír. Si se lo dejan a él, el prisionero aprenderá enseguida cómo funcionan las cosas aquí.
Pero el bueno todavía no ha renunciado a aplicar su bondadoso método, y continúa.
A él no le gusta que se torture. Pero en caso de que el detenido no hable por las buenas, no tendrá más remedio que dejar hacer a su compañero, que tiene muy mal carácter.
Si el detenido quiere, todo puede arreglarse sin violencia. Basta con que conteste a lo que se le pregunta.
De todos modos, el preso tiene que saberlo, si no colabora ellos igual obtendrán la información, para eso está el malo.
Por tanto, es preferible, para el preso y para ellos, obviar la tortura, y el mal rato. ¿Verdad?
Así que es mejor empezar las cosas sin violencia. Porque ellos, el preso debe saberlo, tienen todo el tiempo del mundo para sacarle información.
¿El preso está dispuesto a colaborar?
El preso está aturdido, pero la cabeza le funciona a gran velocidad. No puede aparentar ser duro, y tiene que inventar respuestas verosímiles a posibles preguntas. También puede ponerse a delirar conscientemente, allí, enseguida, en el primer momento. Y luego sostener el delirio, días, semanas, meses. Eso es difícil, y es peligroso.
El preso no elige el delirio. Elige otro camino, sinuoso, también peligroso, que no sabe a dónde conduce, pero que cree poder recorrer, con resistencia, con astucia. ¿Con coraje?
El preso promete colaboración.
Bien, si es que quiere colaborar que empiece por contar todo lo que sabe.
Entonces llega la desinteligencia entre el torturador y el prisionero. Porque el prisionero dice que quiere colaborar pero que no sabe nada.
En realidad el preso y el oficial juegan al mismo juego. El preso quiere saber cuánto sabe sobre él el interrogador, y para eso espera la pregunta que lo oriente. Si la pregunta nada tiene que ver con él, se sentirá tranquilo. Si la pregunta tiene alguna relación con él, con su actividad, o él tiene información que puede ayudar al torturador, el preso intentará elaborar una respuesta que dé el mínimo de indicios. Tiene segundos para inventar algo convincente, verosímil, y que no entregue ninguna información que el torturador ya no tenga. Por tanto, es mejor esperar, seguir negando, de plano, todo, hasta que el torturador haga una pregunta concreta, y así poder elaborar una mentira concreta que parezca verdad.
El torturador insiste en que para ahorrar tiempo y disgustos para ambas partes el preso debe contar todo lo que sabe. Ya se está llegando al final.
El diálogo, o como pueda llamarse eso, por fin acaba cuando el preso repite que no sabe nada.
El torturador bueno se enoja, o hace que se enoja, y deja lugar al malo. El malo le da unos golpes, un puñetazo, una patada. El preso no sabe si es el malo o el bueno el que pega, pero supone que son los dos.
Los torturadores, hay siempre cuatro o cinco, acercan al preso al borde del tacho con agua. Uno de ellos mete la mano y la remueve.
¿El prisionero oye el agua? Bueno, si no habla irá a parar allí. Después de un rato, largo o corto, el torturador se aburre y trata de meter al preso en el tacho.
No es tarea fácil. El preso se resiste. Entonces empieza el ablandamiento de los músculos del estómago. A fuerza de golpes el preso se dobla de dolor y entonces es zambullido de cabeza en el tacho.
Eso dura ¿cuánto? Imposible medirlo. Para el preso es la eternidad.
A causa de los golpes en el estómago, en el momento de ser metido en el tacho el preso ya no tiene aire en los pulmones. Está encapuchado, esposado en la espalda. Traga agua, siente que se ahoga. Esa es la sensación, la de morir ahogado.
Cuando lo sacan del tacho, la capucha de tela está llena de agua. Entonces una mano cierra la capucha sobre el cuello, y el agua demora en salir. La sensación de ahogo continúa unos segundos más. El preso grita y grita. No son gritos normales de dolor, sino como de bestia, de animal desesperado. No le dan la boca y la nariz para conseguir aire. El sonido sale entrecortado, como una sucesión de explosiones. Es un bramido más que un grito. El cuerpo se mueve, salta. No hay aire en ninguna parte.
Son dos las luchas que libra el preso, y las dos desiguales. Una es con los torturadores, que son muchos, todo lo pueden, y el preso está indefenso. Ni siquiera cuenta con todo su cuerpo para defenderse, no tiene las manos, no ve, apenas respira. El tiempo, el cansancio, el dolor y el desgaste físico transcurren en su contra. En esta partida el preso no tiene nada para ganar y todo para perder. Con fortaleza física, y mental, y suerte, y rabia, y odio, tal vez esta noche pueda terminar en tablas. Pero, ¿y la próxima noche?
El torturador no las tiene todas consigo. Pese a que repita a los gritos "nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para sacarte la información", el prisionero sabe que eso no es verdad. A medida que el preso resiste, y pasa el tiempo, la información que tiene pierde actualidad, deja de ser útil. Quizá los datos que esta noche el preso puede dar, y que permitirían detener a otros, ya no sirvan al amanecer. El torturador tiene prisa, esa es su desventaja.
El torturador también se pone de mal humor, se cansa, suda, se ensucia, se hastía, comienza a beber, pierde el control, pega por pegar, sin profesionalismo. Es otra desventaja para él. Pasa las noches torturando, o en la calle, deteniendo gente, entrando a las patadas en casas donde hay familias, mujeres, niños. Tampoco puede atender su casa, su propia familia.
Muchos años después escucharé una historia, que no sé si es cierta. Un oficial de este mismo cuartel en que estoy, joven, recién casado, patrulla las calles de noche. Siente ganas de pasar por su casa, de ver a su mujer, que es joven, está sola, y a la que hace días no ve. La mujer no sabe que el marido pasará a visitarla a esa hora. El joven oficial ordena al chofer que se detenga frente a su casa. Se baja. Abre la puerta. Entra. La mujer está en la cama con un amante. El oficial saca la pistola y lo mata.
La otra lucha desigual que el preso sostiene es consigo mismo. Habla o no habla. En cualquier caso pierde, no hay tablas posible en esa partida. Si no habla, la tortura seguirá, el preso no sabe hasta cuándo, y el sufrimiento también. Si cree que aguantará a pie firme hasta el final y no lo consigue y se quiebra, puede ser desastroso, puede llevarlo a dar toda la información que tiene sin resistencia, sin obligar al torturador a arrancársela. Si el torturado habla se enfrentará a su peor enemigo. Quedará solo ante sí mismo, semanas, meses, años, sintiéndose una mierda, preguntándose por qué, diciéndose que debió y pudo haber aguantado más, un poco más, otra noche, otra sesión, otra metida de cabeza en el tacho.
Cuando está en el agua el preso hace una fuerza que normalmente no tiene, sacude las piernas, mueve el torso, se da la cabeza contra el borde del tacho. Los oficiales, dos, tienen que sostenerlo mientras está en el agua, para que no se lastime la cabeza, para que no se hunda del todo. Si se hunde del todo, un cuerpo pesado es difícil de sacar, y el torturado puede ahogarse. Se trata de segundos. Un instante de distracción y sacarán un cadáver del agua.
Cuando lo sacan el preso se mueve con desesperación, sin querer da golpes a quienes lo sostienen. Oficio duro el de torturador, exige fuerza, decisión, ¿olvido de sí mismo? Yo mido más de un metro ochenta, peso casi ochenta kilos. Soy una masa de huesos y carne no fácil de manejar. Ni siquiera cuando el cuerpo ya no resiste más, cuando ya es carne muerta, resulta fácil mover tanto peso y tamaño. Hay un teniente de baja estatura, poco más de un metro cincuenta, que se hará famoso como verdugo, dentro y fuera de Uruguay. Una noche, al sacarme del tacho, me dejan caer al suelo, y el teniente empieza a darme patadas. Me doy cuenta de que me pegan, y de que las muñecas esposadas a la espalda están sufriendo, pero no me duele. Lo mío en este momento es buscar aire, aire, todo el aire del mundo. Tienen que agarrar al teniente para que no siga pegándome.
No es normal que peguen en el suelo después de salir del tacho. El motivo, me entero luego, es que al pequeño teniente le han asignado, junto a otro, la tarea de meterme en el tacho. Yo soy demasiado alto y fuerte para él, y mientras pataleo cabeza abajo en el tacho le doy con un pie en la cara. Se enfurece. Cuando me sacan se desquita pateándome, encapuchado y esposado, en el suelo.
Es junio, es invierno, hace frío. Después de las sesiones de tortura, esposado a la espalda, el preso es puesto de plantón, cara a la pared, las piernas muy abiertas, en el calabozo, o en el corredor. Los tobillos se hinchan, se hinchan las piernas, la columna vertebral apenas puede sostener la vertical.
Las muñecas duelen por las esposas apretadas, se pierde sensibilidad, primero en el pulgar, luego en el resto de los dedos, en toda la mano. Las esposas están diseñadas para que se aprieten solas. Si el preso intenta aflojárselas obtendrá el resultado contrario, se le apretarán hasta hundírsele en la carne. Lo mejor es dejarlas como están. Pero en el forcejeo de la tortura las esposas se aprietan solas. Inútil pedir que las aflojen, nadie se preocupará, porque en realidad es mejor que estén apretadas. Eso duele de modo permanente, y así se integra al trabajo de ablandamiento.
Con el tiempo las esposas comienzan a hacer una herida en la carne. La pérdida de sensibilidad en el dedo pulgar continúa mucho tiempo después de haber pasado la tortura, años. Si el preso ha quedado demasiado débil, se lo tira en un colchón. Allí quedará, hasta que vengan a buscarlo otra vez. Porque aquí, el preso todavía no lo sabe, todo puede volver a comenzar en cualquier momento.
El agua del tacho está sucia y maloliente. El preso puede vomitar en el agua, dejar su saliva, pelos, la dentadura postiza. El trabajo de los torturadores no es un trabajo fácil. Hay que hacer mucha fuerza para meter a un individuo de cabeza en el tacho. Una vez dentro el preso mueve las piernas, hace esfuerzos desesperados por no ahogarse. Cuando lo sacan tiene el cuerpo mojado desde la cabeza hasta la ingle, el agua le chorrea por el pantalón hasta los pies. Los oficiales también se mojan. El ambiente en la sala de tortura es por momentos tumultuoso. Al bramido de los presos se suman los gritos de los torturadores. Hay olor a tabaco, a sudor, a alcohol, a orín, a desinfectante de excusado. Hay olor a miseria humana, que es un olor indefinible, pero que existe, inunda las salas de tortura del mundo. Aquí hay olor a dos tipos de miseria: la del torturado, y la de los torturadores. No son iguales, los olores. Tampoco las miserias, pero afectan al mismo animal.
El cuerpo intenta adaptarse a cualquier situación. Nadie sabe cuándo va a ser llevado a la sala de tortura, y trata de prepararse para cuando le toque. Es necesario comer toda la comida que se reparte, descansar hasta cuando se está de plantón, dormir hasta mojado, encapuchado y esposado en la espalda. Quizá la peor sensación sea la de ser levantado violentamente cuando uno está durmiendo para ser metido dentro del tacho a los dos minutos. Uno no ha podido prepararse, no sabe qué le van a preguntar esta vez, si serán las mismas preguntas ya repetidas o los torturadores habrán obtenido nueva información para hacer nuevas preguntas. A veces, cuando no tienen a quién interrogar ni saben qué preguntar, hacen "un repaso". El repaso consiste en volver a torturar a los mismos presos que ya han sido interrogados decenas de veces. Se les pregunta sobre cualquier cosa, "por si acaso". Como no saben qué información pedir, preguntan al azar. Después de algunas sesiones de tortura el preso puede diferenciar cuándo andan a tientas y cuándo es un "repaso" y no interrogatorio "de verdad". La tortura es más llevadera en los repasos. Los torturadores se aburren pronto, y buscan a otro, y luego a otro.
Cada preso está asignado a un "responsable", que es generalmente un capitán si el preso es "importante". Los tenientes y los alféreces tienen a su cargo presos de "menor importancia". El responsable es dueño del preso. Quizá no de su vida, porque para matarlo intencionalmente debería pedir autorización, pero es dueño de todo lo demás. El preso es propiedad de su responsable. En mi caso, soy propiedad de un capitán, que fue quien me detuvo. "Mi" capitán tiene pretensiones de ser justo.
"Si me das la información que quiero, yo te trato bien."
De mí depende que el capitán pueda demostrar su sentido de lo justo.
No es original, todos dicen lo mismo.
Mi capitán tiene unos años más que yo, quizá treinta. Es un poco gordo, más bajo que yo, taciturno, de voz gruesa. Fuma todo el tiempo. A veces me da un cigarrillo.
La propiedad del responsable sobre su preso es absoluta. El preso dormirá las horas que el responsable decida, comerá si el responsable lo quiere, irá al baño cuantas veces el responsable quiera, estará esposado a la espalda o delante según decida el responsable, tendrá una manta si el responsable lo ordena. Él es "su" dueño, pero ambos se pertenecen. El preso es propiedad exclusiva, el responsable puede ser dueño de varios presos a la vez. Como el responsable dirige la tortura de su detenido, aprende a conocerlo profundamente. Lo ve en las peores condiciones, que es cuando se conoce lo más hondo del ser humano. Lo ve sufrir, lo oye gritar, siente su inútil resistencia de animal acorralado. Cuando el preso pide que lo dejen respirar, que no le peguen, pide para ir al baño, miente, inventa, se humilla, el responsable está allí. Cuando el preso siente frío, hambre, sed, gime bajo la capucha, el responsable está allí. Cuando el preso es carne dolorida, orinada, maloliente, un pingajo empapado sobre un colchón mugriento, el responsable está allí. Al responsable nada del detenido le es ajeno.
No sé si este conocimiento, porque esto es conocimiento, auténtico, profundo, como entrar en lo más hondo del ser con una lucecita en la mano, hace mejor al responsable. No sé si conocerme de este modo hace mejor al mío. No creo, en todo caso, que lo deje indiferente.
Cuando lo encuentre, ya en la cárcel, años después, y él quiera conversar conmigo y me ofrezca una silla, y yo me niegue a aceptarla y permanezca de pie, y él me tutee y yo lo trate de usted, y me pregunte por mi salud, por mi familia, si duermo bien, si como bien, si recibo correspondencia, me dará la impresión de que ha reflexionado.
Quizá sean sólo mis deseos de que a mi responsable mi cuerpo deshecho, y el de tantos otros, le hayan servido para algo. Es un deseo anacrónico y estúpido, y ni siquiera hay tiempo verbal para expresarlo, y que podría formularse así: Ojalá que a mi responsable el sufrimiento que me causa le provoque la milésima parte de las reflexiones que me provoca a mí saber que hay seres humanos como él. Que cuando reviente de cáncer, como va a reventar, y yo sé que reventó, años después, cuando yo ya sea un individuo libre que sigue buscando la libertad, mi responsable pueda aprovechar para ingresar en su muerte todas y cada una de las muertes que ahora me hace morir ahogado en el tacho. No es venganza, no es ironía, no es broma. Se lo deseo, que no muera sin haberse conocido hasta el fin. Que así haya sido.
Un buen responsable cuida a su preso. No permite que otros lo torturen, o que el soldado de guardia le pegue por propia iniciativa, sin ningún motivo. Un buen responsable es un poco paternal con su preso: nunca lo tortura más allá de lo necesario. Es celoso: no permite que otros de igual o menor graduación se metan con su preso.
A veces, en la madrugada, el responsable se hace un momento para ir al calabozo a conversar con su preso sobre asuntos que no tienen directamente que ver con información para la represión. Le pregunta por su familia, quiénes son, cuántos son, qué hacen. También le hace conocer al preso sus sentimientos, sus preocupaciones sociales y políticas. Puede hablarle de sus orígenes, decirle que él también es parte del pueblo. Hasta puede hacerle saber que no está totalmente de acuerdo con la forma en que se dirigen los interrogatorios, pero que él no es quien manda. Por lo que, el preso debe entender, desde cierto punto de vista, los dos son víctimas de equivocadas decisiones superiores.
Después de estas confesiones, ¿el preso necesita algo en especial? ¿Nada? Bueno, entonces el responsable se va, tiene otras cosas que hacer. Quizá hay algún hombre o una mujer, de plantón, en otro sitio del cuartel, esperando a que él lo interrogue, y deseándole que se quiebre una pierna, que lo maten de un balazo en el estómago, que estalle el cuartel y todos revienten, responsable, oficiales, soldados, perros, y así poder salvarse, salir corriendo, a su casa, a manos queridas, a la libertad.
La existencia del responsable da un orden a las cosas, al cuartel, y también al preso. El responsable es la referencia del preso, mezcla de padre autoritario y castigador, señor de sus esclavos, pequeño dios que administra el dolor, la comida, el agua, el aire, el abrigo, la higiene, las idas al baño. El responsable es una persona necesaria en este mundo de dolor.
Nadie niega la importancia del responsable. Sin embargo, hay gente que piensa de otro modo, con otra lógica. Dicho breve: hay gente que piensa que el responsable no lo es todo ni puede cubrir todos los sectores de la vida de su prisionero.
Después de un tiempo en el cuartel el detenido y su responsable han desarrollado una relación que hace que el responsable tenga cierta condescendencia con su preso. Quizá no sea condescendencia sino que el responsable ya no ve con objetividad al preso. Cree que conoce todo de su detenido, cuando en realidad el preso puede estar ocultándole una parte importante de su vida, de sus actividades. Por eso la gente que piensa, que tiene lógica, decide, por una noche, cambiar las normas. Los presos que se sospecha pueden tener información importante dejarán por unas horas de depender de su responsable y serán interrogados por otro.
Se torturará durante poco tiempo, fuerte, sin contemplaciones, a unos diez presos. Eso, a media hora por preso, lleva toda la noche. Es imposible que un solo grupo de torturadores aguante cinco horas de tortura. Un preso sí puede aguantarlo, el torturador no. Por eso harán turnos. Aunque estén todos en la sala, cada uno dirigirá el interrogatorio de un detenido que no es suyo.
En las "sesiones especiales" siempre surge alguna información nueva. Quizá no nueva, pero que sí permite vincular datos que ya los torturadores tienen pero que hasta ahora no han logrado entender, vincular, sacar conclusiones. Es difícil saber quién es quién cuando todos los detenidos tienen seudónimo, a veces más de uno. Aunque sea para eso sirven estas sesiones especiales, aunque sea para aclarar el problema de los seudónimos.
Esta noche de la verdad, donde la "afectividad" entre el detenido y su responsable es puesta a prueba, no hace más que confirmar la peculiaridad de la relación entre ambos. Si la sesión especial no da ningún resultado, el responsable confirma que puede confiar en su detenido. Si, en cambio, bajo tortura breve e intensa el detenido da información que su jefe no conocía, la relación se deteriora. El responsable se siente traicionado. Pero esto confirma que él siente que hay algo especial entre ambos, algo que se rompe cuando descubre que su preso le ha mentido. Y se irrita, le reprocha a su detenido que no le haya dado la información a él. Que lo haya dejado mal delante de sus jefes y compañeros. Durante unos días el responsable muestra a su detenido que ha hecho algo imperdonable.
Ya no aparece de madrugada por el calabozo a intercambiar un par de frases, no le da un cigarrillo. En síntesis: no lo atiende como antes.
Pero como el responsable es paternal, y por tanto comprensivo, en el correr de los próximos días mostrará a su detenido que lo perdona. Pero que no se vuelva a repetir, que le dé toda la información que tiene, de lo contrario no volverá a confiar más en él.
En los calabozos hay un baño. Conseguir orinar es un objetivo permanente. Los soldados que cuidan a los presos tienen su ritmo, quizá órdenes, no llevan al preso al baño cuando lo pide. Se toman su tiempo. Aunque no hacen nada más que estar sentados, no atienden al pedido del preso. Por ese motivo el preso comienza a pedir para ir al baño mucho antes de estar desesperado. De ese modo quizá consiga que lo dejen orinar cuando ya no soporta más. Tampoco hay que insistir demasiado. Eso puede ser contraproducente. El soldado se molesta, y decide castigar al pedigüeño, no lo llevará al baño durante muchas horas. Si se insiste demasiado, se corre el riesgo de que cuando lo releven informe al soldado que entra: "A éste no lo lleves al baño. Está de vivo.
" Quizá todo se deba a que el soldado está bajo una gran presión, hace muchas horas de guardia, duerme poco, no tiene permiso para ir a su casa, por cualquier falta leve o descuido puede recibir una sanción muy dura. Prefiere no tomar ninguna iniciativa, quedarse quieto. Para llevar un preso al baño, que está a tres metros, tiene que sacarle las esposas de atrás y ponérselas adelante, y luego volver a cambiarlas. Eso irrita al soldado, y quizá incluye para él cierto peligro. Resultado: no lo lleva al baño. El preso espera, y al final, queriendo o sin querer, se orina encima. En el frío del invierno la orina que corre por la pierna y moja el pantalón genera un instante de placer. El calor de la orina, aunque uno sepa que dejará olor, y que va a irritar la piel, alivia el frío y la vejiga por un instante.
Cagar es un objetivo superior. Hay que hacerlo encapuchado, y por tanto uno no ve el agujero en el piso. Hay que cambiar las esposas para adelante. Luego el soldado tiene que quitarle las esposas cuando el preso termina y necesita limpiarse. Después volver a ponérselas atrás. Son muchas operaciones. Aunque no tiene ninguna importancia porque la capucha no permite ver, el preso sabe que el baño no tiene puerta, y que el soldado está allí, apoyado en el marco, mirándolo, o conversando con otro soldado. Con los años el preso se acostumbrará a hacerlo en público, en cualquier sitio, hasta en una plaza llena de gente. Pero todavía conserva los antiguos hábitos, y necesita intimidad. Como son tantas las dificultades, los presos prefieren no cagar. Luego vienen las diarreas, o el estreñimiento. Este último caso es el mío: paso cuatro semanas, cinco, seis, sin poder hacerlo. El torturado se sostiene porque el cuerpo tiene una capacidad de resistencia infinita. Si el cuerpo no resiste, se muere. Fin de la tortura. Pero antes, mucho más fuerte y necesario que la capacidad del cuerpo para el dolor, hay algo que hace que el torturado se sostenga. No es la ideología, ni siquiera son ideas, ni es igual ni lo mismo para todos. El torturado se agarra de algo que está más allá de lo racional, de lo formulable. Lo sostiene la dignidad. Quizá ni siquiera sea la dignidad del militante político, sino otra, anterior, muy primitiva, hecha de valores simples, aprendidos no sabe cuándo, quizá en la mesa de la cocina de su casa cuando niño, en el trabajo, en los bancos de clase. No es una dignidad abstracta sino muy específica. Es la dignidad de saber que algún día tendrá que mirar a la cara a sus hijos, a su pareja, a sus compañeros, a sus padres. Ni siquiera a tantos: le basta con querer, algún día, sentirse digno ante una única persona. Para esos ojos resiste, para esa mirada futura se hunde en su propia miseria y se reincorpora, grita, miente, quiere morir para calmar el dolor, y quiere vivir para un día recordar que aun en el tormento sostuvo la dignidad que le enseñaron, recordar que nunca confió en el torturador, que lo odió, que sintió que era capaz de matarlo con las manos, bañarse en su sangre, destrozarlo hasta que no quedara ni el polvo de sus huesos.
Porque el odio, el puro odio, también sostiene, ayuda a pasar la noche, otra noche, a aguantar las sucesivas muertes en el tacho, los gritos de los compañeros.
Después de vivir quince años en libertad todavía, cada vez menos, alguna noche vuelve la pesadilla. Estoy en mi casa y vienen a detenerme. Sé que están allí, en la puerta, y van a entrar. Entonces salto de la cama, y me pongo a buscar un arma. Los odio, los odio hasta el fin. Nunca, nunca jamás volverán a llevarme preso, no volveré a la capucha, a las sesiones de tacho, al asco por mi propio cuerpo. No quiero matarlos, pero haré que me maten. Y busco, y busco, y no encuentro. No tengo armas, vivo entre libros, entre papeles.
Y me desespero. No quiero escaparme, no podría hacerlo, son muchos, están ahí, la casa rodeada. Si no encuentro el arma no podré hacer que me maten, me llevarán. Y me despierto, y me da miedo. No miedo de ellos sino de mí, de mis sentimientos, de este odio, tan viejo, tan profundo, que todavía vive en algún sitio dentro de mí. Y me quedo pensando: ¿Éste soy yo? ¿Yo soy así, soy capaz de hacerlo? Y se lo pregunto a mi cuerpo, si es él que no ha podido olvidar.
Y amanece y sé que no los odio, que no les deseo la muerte, que sólo siento desprecio por ellos. Pero dentro de unos meses, de un año, otra vez volverá, el miedo, y en el sueño otra vez decidiré, sin pensarlo, sin nunca haberlo pensado en la vigilia, que es preferible morir antes que volver a sentir asco por el cuerpo propio, animal sucio, orinado, carne envilecida a fuerza de garrote.
No nos bañamos, no nos afeitamos. El cuerpo huele. No es que uno le preste mucha atención al olor. Tiene otras cosas de qué ocuparse: que lo torturen lo menos posible, no dar ninguna información a los torturadores, comer, descansar, dormir. Pero a veces, durante el día, cuando no hay tortura, se siente el olor a sudor, a baba pegada a la barba y a la capucha, pelos propios y ajenos que quedan dentro de la capucha cuando lo meten en el tacho, olor a orín, mal aliento por llevar semanas sin lavarse los dientes. El asco por el cuerpo propio varía de individuo a individuo. Algunos soportan más que otros sus propios olores. En todo caso uno acaba acostumbrándose. O no se acostumbra, pero sabe que no puede prestarle atención al olor del cuerpo.
El cuerpo está sometido a la asfixia en el tacho de agua, a los golpes y a la mugre propia. Son sensaciones absolutamente nuevas para el cuerpo. Muchos años después, enfermo, sin poder mover ni los brazos, llegaré a la conclusión de que el dolor físico es una puerta de acceso al autoconocimiento. Cuando esté enfermo comprobaré que hay aspectos de mí que no conozco, y que se parecen a lo que se siente en la tortura: el llegar al límite donde uno es capaz de dar cualquier cosa a cambio de aliviar el dolor, el sentir que nada hay más cerca de uno, más importante, más querible que el cuerpo propio.
El dolor físico puede ser provocado por la tortura o la enfermedad. Lo primero que uno quiere es que el dolor desaparezca, todo lo demás es secundario. El enfermo no puede hacer otra cosa que esperar los resultados del tratamiento médico. Pero para el torturado el alivio depende de sí mismo. Le basta con hablar para que dejen de torturarlo. Entonces comienza la lucha: si habla para evitar el dolor, deberá cargar con su conciencia, que le repite que ha entregado a sus compañeros. Entonces, hasta donde puede, opta por el dolor, y sabe que está obligando a su cuerpo a sufrir, y a resistir, para mantenerse digno ante sí mismo.
Pero el dolor, ¿cuándo terminará?
Depende de los torturadores, ellos decidirán el momento en que a ese preso o a esa presa no se lo interrogará más. Pero el dolor depende también del preso: le bastaría darles la información que piden para que cese el dolor. Pero entonces vuelve la conciencia: este dolor pasa, se va a pasar en algún momento. Le pide un poco más al cuerpo, otro poco, otra noche. Porque al cuerpo el dolor se le aliviará algún día. El otro dolor quedará para siempre, habrá que vivir con él.
La mugre es otra puerta al autoconocimiento. Los malos olores, el orín en la ropa, la baba y los restos de comida pegados a la barba, el pelo duro después de semanas de no ser lavado, la piel que comienza a caerse por falta de sol y de higiene, provocan asco. Nadie soportaría a su lado a un individuo en esas condiciones. Pero uno tiene que soportarse a sí mismo. Este cuerpo sucio, maloliente, dolorido por los golpes, por la falta de descanso, con sueño, que no puede mover un pie sin pedir autorización, induce al asco. Uno puede decir, como imagen fuerte, "esto da asco". Es distinto sentir: "Ahora doy asco." Pero uno no puede pedirle al cuerpo que resista al dolor y a la vez decirle que da asco. Entonces siente pena por ese animal. Da asco pero uno quiere quererlo, porque es todo lo que tiene, porque de su resistencia depende la dignidad, alguna dignidad. Porque lo que el torturador quiere es que el prisionero sienta asco por sí mismo. Que esté tan indefenso que crea que no vale nada, y entonces cerrar la boca, mentir, resistirse, carecerá de sentido. Si uno no vale nada, si uno se da asco, ¿qué puede defender en el tormento? Ni los futuros recuerdos.
No encuentro la forma de explicar hasta qué punto el asco por el cuerpo propio hace que uno se vea de modo diferente, y que ese conocimiento es para toda la vida. Es una dimensión que, me parece, la vida normal no da, o no da las oportunidades de entrever ese aspecto primitivo y esencial, que hace que uno reconozca en sí al animal. Al animal que es, que siempre ha sido, que en cualquier momento puede volver a ser, porque así lo elige, o porque lo obligan.
Muchos años después veré, y pensaré, mi cuerpo como un animal amigo. Eso debo agradecerle al asco que sentí alguna vez por él, cuando me di cuenta de que no lo soportaba, pero que era todo lo que tenía, y que debía seguir queriéndolo, cuidándolo, protegiéndolo. Querer al animal que uno es, para seguir siendo humano.
Hay otro conocimiento del ser humano en esas condiciones. Están los oficiales, que son quienes torturan, se emborrachan, gritan, sudan, se ensucian metiendo y sacando a los presos del tacho. Uno se pregunta, cuando vuelven a sus casas, ¿qué les cuentan a sus mujeres, sus novias, sus hijos, sus padres, sus amigos? El torturador es igual que uno, habla el mismo idioma, pertenece a la misma sociedad, tiene los mismos valores y prejuicios que uno, ¿de dónde sale, dónde se forma un individuo así?
También está el soldado, que cumple órdenes, unas u otras, lo mismo le da. El soldado no es responsable, son sus superiores quienes lo obligan a transformarse en verdugo. Pero de pronto uno descubre que el soldado hace cosas que no le han sido ordenadas. El preso, encapuchado, debe ser conducido en todo momento. Entonces, por jugar, el soldado hace que el preso se lleve una pared por delante. Como el preso ni siquiera puede tantear porque tiene las manos esposadas en la espalda, el golpe es en la frente, o en la cara. El golpe no es grave, pero la sorpresa desagradable hace que duela mucho más de lo que debería.
El soldado dice:
"Ah, perdón."
Y uno sabe que lo hace para que otro soldado, que está allí, lo vea. Se ríen juntos.
Entonces uno se pregunta por qué el soldado hace esto que nadie le ordenó, que ni siquiera es tortura para buscar información, sino maldad a secas, sin motivo, sin objetivo. El soldado, que no sabe quién es ni cómo se llama el preso que conduce, que ni siquiera sabe si no está preso por error y dentro de una semana estará en libertad, lo hace golpear, o lo golpea, por mera diversión. Como uno ha aprendido, y tiene la convicción, y más de una vez la ha defendido, de que todos los seres humanos son iguales, uno se pregunta cómo puede ese ser humano, el soldado, hacer que un individuo totalmente indefenso se dé la cabeza contra la pared.
Son nuevos conocimientos: el asco que da el cuerpo propio, el oficial que tortura y afirma su pretensión de ser justo, el soldado que se divierte haciendo que el preso se golpee la cabeza contra la pared. También eso es el ser humano.
No quiero hacerme el inocente, el que no entiende ni nunca entendió la violencia. Una vez pertenecí a ese mundo. Fui uno más entre los miles de jóvenes latinoamericanos que creyeron que el hambre, la miseria, la explotación, las muertes evitables de recién nacidos, sólo se podían erradicar con otra violencia. Ya no lo creo así, pero eso no me da derecho a desentenderme del pasado, por lo menos del mío, del que soy responsable único. En este momento, cuando no puedo hacer otra cosa que intentar salvarme de la tortura lo más dignamente que pueda, no estoy en condiciones de pensar tan lejos.
Pero treinta años después mi actitud no consistirá en mirar para el costado, en hacerme el puro, el que nunca tuvo nada que ver con la violencia. No cerraré los ojos para negar la vieja violencia, en la que yo participé, ni para no ver la nueva. Seguiré creyendo que hay momentos en que se tiene derecho a resistir, a rebelarse con violencia contra la violencia, contra la miseria y la falta de libertad.
Pese a que alguna vez tendré dudas, nunca dejaré de creer en el ser humano, en su aspecto luminoso, capaz de indescriptibles actos de solidaridad y sacrificio. Pero también sabré que el único animal capaz de cometer el mal absoluto, de vejar a otro por diversión, de hacerlo morir en el tormento, es el ser humano. Antes de caer preso no sabía que este descenso al abismo, esta degradación infinita, era posible. Aterra mirarse en ese espejo. Eso habré aprendido en estos calabozos. También tengo tiempo para irme en los recuerdos. Lo que viví, los momentos gratos con mis padres, mi hermana, los amigos. No me doy cuenta de que soy poco más que un muchacho, que no he vivido tanto como creía. Esa reflexión me ocurrirá dentro de algunos años. Lo que siento ahora es que mis recuerdos son pocos, que siempre vuelvo a los mismos, no sólo porque sean gratos, sino porque no tengo otros. Que quizá, pese a los pocos años, ahora podría tener otros recuerdos, pero que no aproveché todo lo que era posible lo vivido hasta hoy.
El pensamiento vuela, me hago planes, planes hermosos. Si mañana estuviera libre volvería a casa, dedicaría tiempo a mostrarles a los míos lo mucho que los quiero. Quisiera hacer lo que pude haber hecho y no hice, terminar lo que comencé y dejé por el camino, reparar lo mal hecho. Quisiera tener libros, leer, aprender. Sé todo lo que se puede aprender, y sé que no sé nada. Me gustaría que pasara ya este momento para empezar otra vez, estudiar, conocer. Sobre todo empezar a escribir. Pero para escribir hay que leer mucho. Hasta hace unas semanas pensaba que un día tendría tiempo para leer, y luego me pondría a escribir. ¿Escribir sobre qué? No sé, no se me ocurre. Es menos que un proyecto, una ilusión.
Quizá sería suficiente con mucho menos. Alcanzaría con poder caminar por la calle. Si pudiera hacerlo miraría de otro modo el paisaje, la gente, los lugares. No pasaría corriendo, sin atender. Me fijaría en los detalles. Pese a que conozco bastante bien la ciudad, sé que hay sitios en los que nunca he estado, y ahora siento curiosidad por conocerlos.
Esta situación, la tortura, es algo pasajero. Luego volveré a la normalidad. ¿Cuál es "mi" normalidad? No lo sé, no me lo pregunto, no puedo preguntármelo. Pero no se me ocurre pensar que la tortura y la cárcel serán para siempre, que algún día acabaré escribiendo sobre esto, sobre esta miseria. Que mi vida será inimaginable para mí sin esto que estoy viviendo, sin los trece años que viviré. Y que acabaré diciéndome, y no una vez sino muchas, con una convicción primitiva que va mucho más allá de la literatura, del más o menos hábil oficio de enhebrar palabras, que si hubiera sido posible otra vida para mí yo no la elegiría.
Podría, también, viajar, conocer otros países, otra gente, retomar los cursos de idioma. Entonces ya estoy en el delirio, el viaje a ninguna parte, tirado en el colchón. Y me doy cuenta de que deliro, pero no quiero dejar de hacerlo. No quiero volver al calabozo, a este cuartel, al dolor de saber que mi familia ha de estar sufriendo por mí, de que tengo veintitrés años, que soy ignorante, que seguiré siendo ignorante, una pobre bestia que no trabaja, no estudia, no se desarrolla. Intento seguir fantaseando, irme, volar, no ser yo aunque sea por un rato, creer que todo es suave, agradable, que estoy en mi casa, en una casa, sentado en medio de libros, estudiando, escribiendo.
Cuando tienen algún rato libre, los oficiales se dedican a fundamentar y defender su actividad.
Ellos no son profesionales de la tortura, son individuos como cualquiera, padres, hijos, hermanos.
No desconocen que hay miseria, injusticias. Ya lo arreglarán ellos en su momento.
La culpa de todo la tienen los políticos de este país, todos mentirosos, ladrones, corruptos.
Ellos y nosotros somos víctimas del sistema que han creado los políticos.
La tortura es la única arma que tienen para obtener información.
En todas las guerras hubo tortura, etcétera.
Después, en otros momentos, alguna noche, los torturadores muestran un aspecto curioso: envidian a los presos. Porque íntimamente el torturador sabe que nunca, jamás, lo que hace podrá tener alguna dignidad, algún valor humano, cultural, moral, ético. Podrá obtener la información que busca, ¿y qué? Podrá conseguir que todos los hombres y mujeres de este país le teman, en la calle, en las fábricas, en la universidad. Hasta de noche, cuando trancan la puerta de la casa y se acuestan, tendrán miedo del torturador, ¿y qué? ¿El torturador se sentirá orgulloso de ello? Nunca, nunca jamás, aunque pasen mil años, se animará a contarles a sus hijos con orgullo:
"Había un hombre, o una mujer, que tenía información, y no quería dármela. Estaba encapuchado, esposado a la espalda. Se resistía. Pero lo llevé hasta el límite, lo aplasté, lo reventé. Le hice sentir que era una basura. Le hice conocer la muerte bajo el agua, una vez, muchas veces, y al final me dio la información."
El torturador, en esos ratos, esas noches, con algo de alcohol, habla, y muestra otro aspecto de su envidia, de lo poco que vale ante sus propios ojos. Le envidia al preso sus ideas, sus relaciones, su compromiso político. Le envidia los conocimientos, la cultura, los libros que ha leído. Le envidia la mujer, que también está presa, o clandestina.
No son sólo la envidia y el resentimiento los impulsos que mueven al torturador. Son las órdenes, el respeto a la jerarquía, su formación, el Estado, los intereses económicos de otros. Pero también allí, en la envidia y el resentimiento, en el deseo de, ya que no puede alcanzarlo, por lo menos hacerle sentir al torturado que no vale nada, el torturador encuentra motivos para envilecer a su víctima. No lo dice, pero el torturado se da cuenta, lo siente en su carne.
Por la noche se oye a los soldados comentar sobre las mujeres que están detenidas en el mismo cuartel, en otro sitio. Si son bonitas, si están buenas, que las han visto semidesnudas en el baño, o en la tortura, las piernas, las tetas. Es una variante de la envidia de los oficiales, más vasta, más sucia. Pero lo mismo podrían decir los oficiales de las mujeres detenidas. Aunque no se animan, a veces se les escapa, hacen un comentario. Alguno incluso trata de estar a solas con una presa, decirle que es hermosa, confesarle que le gusta, que le gustaría acostarse con ella, que si accede no dejará que la maltraten más, o le conseguirá un traslado a un sitio mejor.
Los oficiales, en todo caso, ante los presos "importantes", prefieren hacer ver que tienen ideas políticas propias, que todos son futuros estadistas, torturadores pero honestos, brutales pero cultos, groseros pero educados.
Es probable que el torturador se haga un concepto del ser humano al que sólo él puede acceder. Infligir dolor tiene que ser una experiencia única. Ver a un hombre, o a una mujer, que en el momento de ser detenido lleva una vida normal, convertido en piltrafa dolorida, carne humillada que grita, que suplica, que se arrastra, tiene que dar una visión del ser humano que la vida en sociedad no permite.
Es absolutamente imposible que en el momento de la tortura, o después, aunque sea años después, el torturador no reflexione sobre sus experiencias. No que se condene: puede justificar ante sí mismo lo que ha hecho, puede incluso estar convencido de que si fuera necesario volvería a repetirlo. Lo que no puede es dejar de reflexionar.
Quizá en el momento en que hay que tomar resoluciones, planear las detenciones, planear el tormento, el torturador no se haga preguntas, no sienta la necesidad de responder a por qué y para qué. Pero alguna vez deberá pensarse hasta el final, llegar allí donde no hay excusas ideológicas, ni políticas, ni profesionales, ni nada. Solo, mano a mano con su conciencia, el torturador, algún día, ¿qué respuesta se dará?
Cada torturador, creo, desarrolla sus habilidades, tiene sus tácticas. Aprende a usar instrumentos comunes, agua, electricidad, garrote, y lo aprende como se aprende a usar toda herramienta, sobre la materia, que para él es el cuerpo de los torturados.
Mi responsable se ha especializado en el tacho. Creo que no me golpea. No estoy seguro, pero sé que nunca lo ha hecho de modo que yo pueda identificarlo. Quizá durante las sesiones no puede evitar pegarme, darme un puñetazo, una patada. Pero en esos casos yo no logro identificar quién hace qué. Estoy seguro de que lo suyo es el tacho. Es más, meses y años después me enteraré de que cada centro de detención se especializa en algún método de tortura.
Aquí donde estoy no hay picana eléctrica, domina el tacho. Alguna vez, para amedrentar, algún oficial dice que traerá la picana, y que entonces voy a ver lo que es bueno. Que el tacho no es nada comparado con la picana. Pero nunca aparece la picana, lo que no sé es si es mejor o peor. Pero ahora a alguien se le ocurre complementar el tacho con otro instrumento. Quizá se deba a que el tacho es laborioso, hay que hacer fuerza, se moja el piso de la sala, se mojan los oficiales.
Una noche la tortura no empieza en hora. Los oficiales están abajo, se los oye, pero no hay tortura. Hay que esperar para saber en qué están. Es difícil dormirse así, con esta sensación de espera.
De pronto se abre la puerta de la sala de tortura, se oyen voces, alguien anuncia:
"Yo lo bajo."
Dos o tres corren escaleras arriba. Entran a mi calabozo. Me levantan, me dan contra la pared, gritan, me cambian las esposas a la espalda, empiezan a empujarme por el corredor, me meten en el hueco de la escalera, tropiezo, me levantan.
Es un preámbulo, todavía no ha ocurrido nada. Empujones, gritos, golpes suaves son soportables. Pero no hay que mostrar que a uno no le importa, que no le duele. Hay que hacerles ver que se tiene miedo, que ya no se soporta más. De lo contrario el ablandamiento continuará, y uno prefiere llegar con fuerzas a lo que vendrá, a la tortura en serio.
Una vez abajo se me anuncia que ahora voy a aprender lo que es bueno.
Mi capitán está presente, lo oigo, pero no dirige la operación.
No hay preguntas, sólo gritos, anuncios, amenazas.
Me ordenan que levante un pie, el derecho.
Lo pongo sobre algo que parece un travesaño de una escalera de mano.
Que levante la otra pierna.
Como no veo, no entiendo qué quieren. Soy torpe, estoy por caerme. Ellos me ayudan.
Que levante la otra pierna, como si fuera a montar a caballo.
Alguien ríe:
"Así no se monta a caballo, hay que empezar por el pie izquierdo."
No sólo yo soy torpe, ellos tampoco saben cómo hacer para indicarme lo que quieren que haga. Por fin se aburren y me levantan en peso. Me sientan y siento un palo filoso entre las piernas, en los testículos, en el coxis. Inmediatamente muevo el cuerpo hacia un lado. Sobre la nalga duele menos.
Entonces gritan que me ponga el travesaño exactamente en el medio: "¡En el culo, en el culo!" Me muevo y obedezco, pero el cuerpo se me va hacia el otro lado. Alguien me da con un palo en el muslo derecho. Eso me duele. Me incorporo y me pongo con el culo sobre el travesaño. Cuando me dejo ir hacia el otro lado, me dan con un palo en el muslo izquierdo, en la tibia. Hago un esfuerzo y dejo que el travesaño se me hunda en el centro. Me quedo quieto.
Sin querer, los pies buscan los travesaños de abajo. Los encuentran, se afirman y levantan el cuerpo.
Dos garrotes a la vez me dan en los pies, en los tobillos. Debo quedar apoyado sólo en el travesaño del medio, que tengo entre las piernas.
Esto se llama caballete. No lo conocía. Ellos lo están estrenando conmigo, y aprendiendo a usarlo.
El cuerpo no queda apoyado en el coxis, se tambalea. Me sostienen para que no me caiga. Como las manos están a la espalda, me sostengo del travesaño que tengo entre las piernas, me elevo un poquito, afloja el dolor.
Empiezan a mover el caballete, como si fuera un caballito de madera, hacia atrás y hacia delante. Esto duele. Grito. Se ríen de la novedad. Y gritan: que hable, que hable, que diga lo que tengo para decir.
Respondo con más gritos.
No quiero hablar. Me he dado cuenta de que no saben usar el caballete, que están probando, y quiero hacerles ver que es insoportable, que duele tanto que ni siquiera podría hablar aunque quisiera.
Grito más.
Este grito es normal, no es el bramido como cuando se sale del tacho. Grito porque me duele, pero también porque quiero aturdirlos, para que no me pregunten nada. Dejan de mover el caballete. Sigo gritando. Esto duele aunque el caballete esté quieto.
Anuncian que ahí me quedaré toda la noche, hasta que me decida a hablar.
No sé cuánto tiempo pasa, diez minutos, un cuarto de hora. Hay silencio. Parece que estuviera solo, pero sé que hay alguien mirando. Para probarlo me inclino hacia un lado y me saco el travesaño del culo.
Enseguida oigo una voz que ordena que vuelva a mi sitio.
Lo hago, pero me dejo caer del otro lado. Llega el grito y un golpe con palo en el muslo.
Entonces me concentro en tratar de que no me duela. Dejo que el travesaño se me hunda todo lo que mi cuerpo puede. Sé que me duele, que me va a doler mucho después, pero ahora la zona queda como anestesiada. El mucho dolor anestesia, y ya no se siente nada. Pero igual tengo que hacer ver que me duele, que el caballete es peor que el tacho, y no lo es, y a la vez mostrarles que, pese a tanto dolor, no tengo nada para decirles. Por tanto, si no tengo nada para decir en el caballete, menos tendré para decir en el tacho.
No sé cuanto tiempo ha pasado, una hora, dos. Entra gente a la sala. Alguien pregunta:
"¿Y?"
No oigo la respuesta. Supongo que los oficiales han dejado a uno o dos soldados de guardia y se han ido a descansar, y a esperar los resultados del nuevo instrumento.
Me imagino que el soldado se encoge de hombros y dice "no, nada" con la cabeza.
Se oye la voz del jefe del cuartel.
Es un teniente coronel que a veces habla y da órdenes y hace discursos a los presos y tiene crisis nerviosas en medio de las sesiones de tortura.
Según me dijo un oficial hace unos días, el jefe del cuartel no puede soportar lo que ocurre aquí, en su casa, lo que hacen sus subordinados, y toma tranquilizantes para poder soportarlo.
Ahora hay un intercambio de opiniones.
Logro entender que alguien propuso el caballete, que vio usar en otro sitio, donde daba buenos resultados. Pero la gente de este cuartel tiene su especialidad, el tacho, y no cree en este instrumento nuevo, o no sabe usarlo.
Oigo tres argumentos en contra del caballete. Uno dice:
"Esto no sirve para nada. Hay que dejarlo ahí toda la noche, a esperar que se le ocurra decir algo."
Otro complementa:
"Esto no les hace nada, pueden aguantar semanas sentados ahí." Hay otra voz, práctica, que anuncia que el caballete se está rompiendo, que habrá que repararlo a cada rato.
Entonces habla el jefe máximo, el teniente coronel:
"Que se lo lleven."
Me sacan del caballete. Ahora siento un dolor inmenso, apenas puedo caminar. Me ayudan a subir la escalera.
Mi capitán ordena, cuando ya estoy arriba, que me pongan las esposas adelante.
Eso quiere o querría decir que él no estaba demasiado convencido de las bondades del caballete. O que no le parecía bien que lo estrenaran conmigo. En cualquier caso, con las esposas adelante la vida mejora de modo increíble.
Llego al calabozo, me empujan hacia el colchón. Me tiendo a tientas y me doblo hacia adentro. Me meto las manos entre las piernas, me agarro los testículos, me busco el ano, quiero llegar al coxis, quiero calor, calor allí, calor para que se me cierren los huesos que han quedado abiertos.
Durante semanas me duele, camino con las piernas abiertas. Nunca más aparece el caballete.
Han traído el rancho, estoy sentado en el colchón, con la capucha apenas levantada, comiendo. Entra mi responsable. Dejo el plato en el suelo y me pongo de pie.
El colchón y una manta es todo lo que tengo, y un balde con agua en un rincón. Mi responsable me pregunta qué hace ese balde allí. Le digo que es para higienizarme. No me pregunta cómo conseguí este lujo. Nadie tiene un balde con agua en la celda. Mi capitán es condescendiente conmigo, no ordena que me lo retiren, aunque sabe que esto no es normal.
Me dice que pasó por la puerta de la casa de mis padres para ver dónde viven, cómo viven. No le creo que haya sido sólo por curiosidad, ni me importa si los vio o no. Por cortesía, aunque me va a mentir, le pregunto si sabe cómo está mi familia.
Que están bien, y que no puede decirme más.
Aprovecha para preguntarme sobre hechos que no sabe si yo conozco, pero que él necesita saber porque le han encomendado la investigación.
Sabe que no se lo voy a decir aunque lo sepa, por lo menos no así, gratis, sin tortura.
No está interrogándome, sólo hace un comentario sobre el trabajo que le han asignado, como si fuéramos amigos, compañeros de trabajo, vecinos.
De paso insinúa, y me advierte, que si yo sé lo que me pregunta y no se lo digo, él se va a ofender, y no tendrá más remedio que quitarme su confianza.
En realidad conozco exactamente lo que me pregunta. Me gustaría saber cuánto sabe él de lo que investiga, pero no me da más información.
Me preocupa mucho mi balde. Conseguirlo me costó un gran esfuerzo. Una noche, después de una sesión de tacho, un soldado se apiadó de mi estado. Me dejó orinar, me dio un cigarrillo. Yo aproveché para pedirle agua en un balde que había en el baño, para higienizarme. No le preocupó mucho dármelo, pese a que yo estaba empapado y debió darse cuenta de que lo que menos necesitaba era agua.
Varias noches después la tortura transcurre con gran violencia. Se oyen los bramidos de los torturados, los gritos de los oficiales. Los soldados en el corredor están tensos, no hablan, no escuchan la radio. Yo estoy en el colchón, pero no duermo. Viene un instante de silencio y se oye una voz en la escalera que dice mi nombre.
"Que lo bajen."
Me incorporo de un salto antes de que me levanten a los golpes. Los soldados abren la puerta y me llevan hacia abajo, esposado adelante.
Entro y siento que la sala de tortura está llena. Se hace silencio, va hablar el jefe del cuartel, el teniente coronel de los discursos grandilocuentes, las crisis nerviosas y los tranquilizantes.
Hay algo que no sé cómo definir en el ambiente. Lo llamaría solemne, aunque no es la palabra.
El teniente coronel no sabe por dónde empezar. Tartajea. Se me acerca, siento el calor de su cuerpo junto al mío. No puede evitar el discurso, pequeño esta vez.
Dice algo así como que ellos han ido siempre de frente conmigo. Han sido duros, pero honestos, rectos. En cambio, yo soy un mentiroso hijo de puta. Que les he estado mintiendo todo el tiempo. Que a partir de ahora se acabó. Será terrible para mí, ya lo veré.
No sé qué es lo que sabe, pero me imagino lo peor. Aunque también puede ser una tontería. Después de semanas de interrogatorios uno ha aprendido que todo puede ocurrir, lo que para ellos es importante a mí no me importa nada, y a veces a la inversa.
El teniente coronel termina su discurso, tartajeando. Que soy una basura porque les he tomado el pelo, mientras ellos actuaban como hombres de palabra.
Yo, no sé si con justicia, sin haberlo visto nunca, de sólo oírlo, en estas semanas me he hecho la idea de que el teniente coronel es un imbécil. Y también, mal de males en este reino del garrote, me he hecho la idea de que además de imbécil es cobarde. Así se quedará, para siempre, donde viva, si es que vive, el jefe del cuartel, discurseador, imbécil y cobardón.
A mí no me hacen nada los insultos del teniente coronel ni de nadie. Quiero ir rápido al centro de la cosa, enterarme de qué es lo nuevo que saben sobre mí.
Siento que estoy en medio de un círculo de oficiales, o de un semicírculo. Siento el calor de los cuerpos, el olor a sudor y a tabaco que sale de ellos.
Todavía no he oído a mi capitán, que es mi referencia para todo, pero supongo que está allí porque su voz y sus gritos se escuchaban cuando yo estaba arriba. Confirmo que está allí porque me habla.
Está al lado mío.
Que me saque los zapatos.
Ahora sé qué es lo que han averiguado. No tiene arreglo, ya lo saben, pero igual trataré de que no se den cuenta.
Me agacho y empiezo por el pie izquierdo.
Mi capitán me aclara que me quite las medias también.
Me saco el zapato y la media del pie izquierdo. Luego sigo por el derecho.
Cuando termino me quedo en cuclillas, ocultando lo que no quiero que vean.
Me ordenan que me incorpore. Luego que me dé vuelta.
Alguien dice que no ve nada raro. Entonces varios se agachan a mi alrededor.
Uno me dice que levante los pies. Obedezco, primero el pie izquierdo, luego el derecho.
"Ahí está."
Y siento la bota que me aplasta el pie derecho. Comienzan a pegarme, a pisarme, salto, me caigo, me dan en el suelo.
"Ahí está" quiere decir que me han visto las heridas.
Hace siete meses me dieron un balazo en cada pie. Igual logré escapar. Fui atendido en un hospital clandestino. Primero se me infectó el pie izquierdo, luego el derecho, y más adelante el derecho otra vez. Me operaron cuatro veces, la última pocas semanas antes de caer. Cuando me detuvieron todavía tenía las dos heridas del pie derecho abiertas, la de entrada y la de salida. No se dieron cuenta de que rengueo porque me esfuerzo para que no se note, para que no me pregunten. Tampoco me costó mucho ocultarlo: nunca me han visto caminar de modo normal, siempre encapuchado, esposado, llevado a los empujones.
Como no me veían caminar normalmente, dejé de preocuparme por la renguera, pero sí traté de hacer algo para no volver a infectarme. Comencé por robar un jabón que encontré en el baño. Luego conseguí el balde de agua con el soldado. Todas las noches, sobre las cinco o seis de la mañana, cuando todos estaban cansados y nadie controlaba los calabozos, me levantaba y me lavaba el pie, apretaba las heridas para que supuraran.
Ahora han encontrado el hospital donde estuve internado, tienen el bastón que yo usé, hecho con un palo de escoba.
Ni siquiera necesito reconocer que fui herido, que todavía estoy herido, ellos lo ven.
Yo estoy herido, y mi capitán ofendido.
Me suben y, cosa rara, no hay represalias. Me siento en el colchón y me pongo a masajearme los pies. Tengo los dedos casi reventados de los botazos. Pero enseguida encuentro una ventaja en esto: ahora, que no tengo que ocultar que estoy herido, puedo pedir atención médica.
Al otro día sube mi capitán a verme. Está notoriamente ofendido conmigo, porque no le dije que estaba herido.
Habla y habla.
No digo una palabra.
Si yo le hubiera informado en el momento de la detención, él me habría hecho atender por un médico.
¿Estoy bien de las heridas?
Más o menos.
Noto que no le interesa mi respuesta.
Está curioso por saber cómo me las he arreglado en estas semanas para que no se me infectara el pie.
Ya no me importa que lo sepa y señalo hacia el balde.
Silencio.
Enseguida me viene miedo de que me lo quite. Tal vez mejor no le hubiera dicho nada.
Ah, era para eso. Patea el balde. El jabón lo tengo escondido, envuelto en un plástico, debajo del colchón.
Se va. Vuelve. Parece que quiere decirme algo y no sabe cómo. O quizá no, quizá está impresionado por las heridas, porque yo preferí no decir nada y aguantarme solo. No sé. No puedo leerle la cara porque no lo veo. Cuando hablamos miro por debajo de la capucha, le veo las botas. En todo caso prefiero no averiguar qué es que le pasa. Yo también quiero decirle algo, la idea que se me ocurrió anoche. Antes tengo que averiguar si está sólo ofendido, o si también está enojado. Estoy concentrado en eso. No sé en qué situación estoy para él. Porque es una jugada. Ni siquiera una jugada, una jugadita, pero que me importa. Si se lo digo, es para conseguir lo que quiero, no para que me lo niegue.
Ahora sí se va.
Me animo cuando ya está en el corredor y lo llamo.
Vuelve. ¿Qué pasa?
"¿Podrías hacerme ver por el médico?"
Silencio. Piensa.
Que hará lo posible.
Pasan los días y nunca aparece el médico.
Yo sigo lavándome el pie. Aunque no quiero que me vean, ya no es tan grave si alguien me descubre haciéndolo.
Hace muchas semanas que preguntan por Francisco. Los siete que estamos en los calabozos sabemos quién es Francisco. Francisco es un seudónimo, no sé si alguien aquí sabe cómo se llama en realidad. Es probable que sí, yo no lo sé. Tampoco sé dónde está en este momento, ni tengo forma de localizarlo. Eso me da cierta tranquilidad: nunca, a través de mí, lograrán encontrarlo.
Esta noche es extraña. No hay tortura. Uno se ha acostumbrado a controlar el tiempo. No sabe la hora, pero tiene idea de que ya deberían haber comenzado a torturar. Quizá empiecen dentro de un rato, hay que estar preparado. Pasa el tiempo y la tortura no comienza. Esto es preocupante. Cuando empieza se oyen los gritos de los torturados, más los gritos de los oficiales. Esa es la situación normal. Pese a los gritos, si están torturando y uno está sobre el colchón, acaba por dormirse. En cambio el silencio es un presagio, algo diferente se está preparando, y eso no es bueno. Lo diferente nunca puede ser bueno acá.
El silencio continúa durante toda la noche. Apenas alguna tos y las voces de los soldados de guardia que escuchan radio llenan el lugar. Eso puede significar que han salido a un gran procedimiento, y se han llevado mucho personal. Puede significar muchísimas otras cosas, que la cabeza se encarga de inventar, para hacer algo, encontrar una respuesta. Al final acabo durmiéndome.
Sobre la madrugada, mi responsable entra al calabozo. Me hace levantar y me conduce por la escalera hasta la planta baja, encapuchado. Todo es muy tranquilo. Yo siento, mientras bajo, que está estacionando un vehículo. Por la suavidad con que el capitán me trata, y por el ruido del motor, supongo que van a trasladarme. Pero hay algo extraño: tengo las esposas adelante y no me las cambia a la espalda. No hay traslado con esposas adelante, ni siquiera dentro del cuartel. ¿Van a sacarme para matarme? Es una posibilidad. No sé si ya ha ocurrido, si se han llevado a alguien y lo han matado por ahí, pero muchas veces lo he pensado, que alguna noche nos sacarán y nos matarán en alguna zanja.
Me doy cuenta de que la idea no me asusta. No es coraje, es insensibilidad. Tengo veintitrés años, a mis padres les dolerá perder a este hijo. Hay muchas cosas que quisiera hablar con ellos, esas que uno descubre en el pasaje de la adolescencia a la edad adulta y nunca encuentra tiempo para hablar con los padres. Está mi hermana, que es una niña, que tiene mucho para aprender. Con ella me gustaría hablar mucho, acompañarla mientras se hace adulta. Moriré sin verlos, ellos sufrirán por mí. Eso es lo único que me entristece.
Cuando llegamos al final de la escalera el capitán me hace caminar los dos metros que nos separan de la puerta y entonces el vehículo que está atracando se detiene definitivamente. Por el ruido del motor me doy cuenta de que no es un camión, es un vehículo pequeño.
Siento que alguien abre la puerta de atrás del vehículo y eso me confirma que es una camioneta. El capitán me obliga a avanzar y me doy la tibia contra el paragolpe. Entiendo que me quiere hacer subir y levanto el pie y bajo la cabeza para no golpearme. En ese momento el capitán me levanta la capucha y me doy cuenta de que no quiere que suba, sino que mire, y vea.
A cuarenta centímetros tengo la cara de Francisco, sentado en el piso de la camioneta, muy pálido, los ojos azulverdosos entreabiertos, una manta sobre la espalda y los brazos.
No quiero que el capitán se dé cuenta de que sé quién es el que está allí. Lo miro a los ojos tratando de adivinar algo, y de decirle que no lo conozco, que no sólo no sé quién es él sino que tampoco sé quién es Francisco.
Francisco me mira. No habla, no parpadea, no cierra los ojos. No me da la señal que yo espero. Pienso que lo han deshecho en la tortura, que está que no puede más. Todo esto ocurre en segundos.
El capitán me pregunta si sé quién es ese hombre. Yo pienso que si Francisco no les ha dicho quién es, y que si ha aguantado hasta este extremo, yo no tengo derecho a reconocer sin tortura que él es el que tanto buscan desde hace semanas. Siento que, aunque igual consigan saberlo, debo dejarme torturar antes que reconocer que él es Francisco.
En esos segundos, con la mitad del cuerpo metido en la camioneta, la cabeza debe imaginar todo y encontrar una respuesta. Junto un poco de coraje y le digo al capitán que no sé quién es.
En ese momento el soldado que está en el asiento de adelante se mueve y toca con el codo la espalda de Francisco. Entonces el cuerpo se desliza hacia un costado y veo que tiene sangre en el cuello, que le viene de la nuca. Acabo de entender que la palidez de Francisco es la de la muerte.
"No importa, nosotros sabemos quién es. Y vos también sabés. Es Francisco."
El capitán se enoja. Mete la mano en la capucha por detrás, me la aprieta contra la cara y el cuello, me hace subir la escalera corriendo. No puedo respirar, tropiezo, caigo. Mi capitán me levanta desde la capucha. Es como si me estuviera ahorcando, me asfixio. Cuando llegamos al primer piso me tira al suelo y le dice a los soldados que me pongan de plantón:
"Ni agua ni baño ni nada para éste. Hasta nueva orden. ¿Entendido?"
"Sí, mi capitán."
Después, en el calabozo, y hasta hoy, casi treinta años después, me quedaré pensando en qué momento le dije al capitán que no sabía quién era el hombre que tenía delante. No sé si le contesté antes o después de saber que estaba muerto. Me gustaría haberle contestado antes de ver que lo habían matado. Antes, no después. Si le contesté antes, cuando yo pensaba que todavía vivía, habría sido una forma de decirle:
"Francisco, no te entrego. Por lo menos te prometo que no te entregaré gratis. Será en la tortura, pase lo que pase será en la tortura."
Pero no sé en qué momento contesté. Nunca lo sabré.
Una mañana nos despiertan antes de hora y nos dan el desayuno. Enseguida nos ajustan la capucha y nos tiran en el piso de un camión del Ejército y salimos del cuartel. Vemos que van varios vehículos militares detrás. Es probable que también vayan algunos delante.
Pese a que los militares creen que no sé dónde estoy, cuando me detuvieron, desde el piso de la camioneta, yo fui capaz de seguir mentalmente las calles por donde me llevaban y sé en qué cuartel estamos. Ahora, encapuchado en el piso del camión, la cabeza sigue la ruta. En algún momento me pierdo y ya no sé por dónde vamos. Al rato el camión desciende una cuesta empinada. Cuando se detiene y nos hacen bajar, estamos en el sótano de Jefatura de Policía. Yo ya estuve aquí, cuando me detuvieron por primera vez, hace dos años.
No sabemos a qué nos han traído. El oficial a cargo distribuye su personal. Nos quitan las capuchas y avanzamos por corredores como laberintos. Un oficial delante, otro detrás, a los costados los soldados, armados, tensos. Tratan de evitar que los policías de civil nos peguen. Hacen bien. De cada oficina, de cada puerta, aparecen policías que nos insultan, que quieren pegarnos, que dicen que hay que matarnos.
Llegamos a un sitio en el que nunca había estado. Es la sala de los espejos. Una sala muy larga, de un lado la pared es un espejo. Se hace pasear a los presos por allí, y del otro lado están ¿quiénes? Policías, probablemente colaboradores de la policía, informantes, choferes de taxis, mozos de bares, dueños de quioscos, de hoteles, de pensiones. Recordarán estas caras por si alguna vez estamos otra vez en la calle. Podrán reconocernos e informar. Lo hace la policía en todo el mundo.
Comienza el desfile. Se hace caminar a uno de los presos y el capitán que ha dirigido el traslado del cuartel hasta aquí informa en voz alta, orgulloso, a quienes están del otro lado del espejo:
Fulano de tal, edad, estatura, se lo acusa de, etcétera.
Cuando me toca a mí el oficial, además de los datos comunes, anuncia:
"Este individuo es rengo. Quedó así a causa de un balazo en el pie."
Ahora me doy cuenta de que estoy rengo. Como hace meses que no camino, no sabía que no podía moverme sin dificultad. Yo siento que no "soy rengo" sino que esto se me va a ir. Con el correr de los meses comprobaré que no, que no puedo mover tres dedos del pie derecho, y eso hace que camine con dificultad. Dedicaré muchas horas durante dos años a ejercitarme para poder caminar derecho. No se me nota, pero nunca podré evitar, cuando hace frío, la renguera por la mañana, al levantarme.
Durante horas nos hacen desfilar frente a los espejos. De pronto se hace una pausa. Nos meten en un lugar oscuro, maloliente, un corredor que no da a ninguna parte, o que fue clausurado. Los soldados que nos protegen se distienden, se alejan unos metros para fumar, para ir al baño. Entonces los policías, cuatro, cinco, se meten en el corredor y empiezan a pegarnos. Caemos al piso. Hay tumulto, está oscuro, se oyen los quejidos de los presos, los insultos de los policías. Los soldados se dan cuenta y vienen a sacar a los policías. La cosa se repite a lo largo del día, en cada pausa. Aunque los soldados están atentos, de pronto pasa un policía de civil, se mete en el corredor y pega al que encuentra a mano.
Los oficiales del Ejército se han ido a comer. Necesito orinar. Pido a los soldados. Estoy esposado a la espalda. Buscan la llave de las esposas. Se la llevaron los oficiales. Ni soñar con que el sargento que quedó a cargo se anime a ir a pedirles la llave. Cuando estoy a punto de orinarme encima, hago un esfuerzo y aguanto un poco más.
Un soldado se me acerca y me dice que si yo quiero él está dispuesto a ayudarme.
Le contesto que sí.
Caminamos unos metros. Tengo un poco de temor, quizá quiera entregarme a los policías de civil, para que me peguen a gusto. Pero no aguanto más, voy a orinarme encima. Me arriesgo.
El soldado me lleva a un baño. Entramos. Es una situación incómoda para mí, también para él. No sé qué decirle, cómo comportarme. Él tampoco. Entonces él se decide. Deja el arma contra la pared, se inclina ante mí, me abre la bragueta, me saca el pene.
Orino, con placer, y vergüenza, por mí, por el soldado. Cuando termino estoy en una situación peor que antes, con la bragueta abierta, el pene a la vista, las manos en la espalda. Miro al soldado. Se ríe, nervioso como un niño. También me río, también nervioso como un niño. Se inclina, me guarda el pene, me cierra la bragueta. Nos miramos. Me conmueve lo que acaba de hacer. Quiero decírselo. No encuentro palabras.
"Gracias."
"De nada."
Quisiera decirle algo más. No encuentro qué.
Me devuelve a mi sitio.
A los pocos días me trasladan a una celda del sexto piso de Jefatura de Policía. Hay un camastro, no hay colchón, la ventana está tapiada. La celda es tan pequeña que no se puede ni caminar ni estar de pie, sólo se puede estar sentado o acostado en el camastro. No importa, esto parece un hotel de lujo comparado con el calabozo del cuartel.
Poco a poco empiezo a hacerme una idea del lugar. Hay cientos de presos en Jefatura, el cuarto piso está destinado a las mujeres, algunas embarazadas, muy jóvenes. Al tercer piso le dicen "La pelada", porque no tiene luz, ni agua. En compensación, se dice, tienen las celdas abiertas, pueden moverse por todo el piso.
Empiezo a organizarme, a establecer contacto con otros presos. A los dos días siento que alguien dice mi nombre junto a la reja de acceso al piso. Se abre la puerta de la celda.
Que salga.
Me llevan a una oficina. Hay un capitán del Ejército. Alto, con cara de ofendido. Me esposa en la espalda y me tira en una silla. Comienza a preguntarme cualquier cosa, ninguna tiene que ver conmigo.
Que no tiene tiempo que perder, le contesto enseguida o me va a llevar a su cuartel, en otra ciudad.
Puede asegurarme que terminaré arrastrándome por el suelo y besándole las botas.
Que hará que yo me arrepienta de haber nacido.
Que lo que me han hecho hasta ahora no es nada, que estoy entero, como si no me hubieran tocado.
Si él me agarra no quedará nada de mí.
Me insulta de todos los modos posibles. Es grosero, y quiere parecer grosero.
En principio, no puedo responder a lo que me pregunta, aunque alguna información lateral yo podría tener. Sé que sólo está tratando de asustarme, pero, aunque lo sé, no puedo evitar el miedo. Me doy cuenta de que esta bestia es capaz de cumplir con lo que promete.
Me dice que a un compañero, al que yo conozco, él lo tiene en su cuartel y lo ha dejado hecho un animalito. "Camina en cuatro patas, como un animalito.
Así te voy a dejar a vos."
Trato de hacerle ver que no sé de qué me está hablando, y, a la vez, de que no suponga que le estoy mintiendo. No quiero ir a la tortura otra vez. Tengo que ser verosímil.
La conversación, si a esto puede llamársele conversación, continúa. Noto que se aburre, que quizá ha tenido que venir a Jefatura y aprovecha para ver si puede pescar algo.
Entra alguien que quiere hablar con él.
El capitán se desinteresa de mí. Sale de la habitación. Al rato vuelve. Me saca las esposas.
"Que se lo lleven."
Cuando me llevan me grita:
"Esta tarde te vas conmigo."
Me quedo pensando en esto todo el día. No es tortura, es sólo amenaza de tortura, pero igual no me deja la cabeza quieta un instante. ¿Lo habrá dicho sólo para asustarme? ¿Vendrá a buscarme?
Sólo cuando es tarde en la noche me tranquilizo. Por lo menos hoy no me llevarán.
_________________________
*Fragmentos de un libro inédito.
Carlos Liscano, "El furgón de los locos", Fractal n° 19, octubre-diciembre, 2000, año 4, volumen V, pp. 11-51.